Muchos no dejan de sorprenderse, e incluso de lamentarse, por lo mal repartidas que están las catástrofes naturales. En estos días en los que uno de los peores monzones de la década devasta muchas zonas de Asia, España se ve asolada sin remedio por incendios que alimentan, por un lado, las brozas habidas este año tras las estaciones húmedas y, por otro, el extremo calor de las últimas semanas, además de, casi seguro, la mano aviesa de algún pirómano.
Nuestro mar Mediterráneo surgió también de una de las más espectaculares catástrofes naturales, la mayor inundación habida en nuestro planeta. Cerrado el estrecho de Gibraltar por el empuje de las placas tectónicas hace unos seis millones de años, el anciano mar de Tetis, que cubría parte de lo que hoy es Europa, se había desecado y convertido en una desierta cuenca salina, pero la corteza terrestre cedió al empuje de los movimientos de placas, y el dique que cerraba el Estrecho se vio de nuevo abierto, con lo que una descomunal catarata volvió a llenar el mar Mediterráneo con aguas procedentes del Atlántico, en un proceso que pudo durar de unos meses a un par de años. Los datos que manejan los geólogos apuntan a que la secuencia de desecación y llenado del Mediterráneo pudo haberse producido al menos diez veces a lo largo de las edades de la Tierra. Los casi treinta grados que actualmente alcanzan las aguas en la costa levantina parecen querer corroborar esa hipótesis de desecación cíclica por evaporación, además de llenar las playas de medusas.
De Medusa, Tetis y otros personajes mitológicos están llenos los cantos de todos los poetas de la historia que han loado nuestro mar, siempre surcado por las guerras, pero también por los descubrimientos, la cultura y el comercio; y a esos cantos se une el libro que he leído este verano de Fernando Penco Valenzuela, titulado justamente así: Mediterráneo. Se trata de una luminosa y un tanto enigmática colección de textos breves, la mayoría descriptivos, pero con grandes dosis de lirismo, como si de un collage de diapositivas o secuencias fílmicas breves se tratase:
Todo se reflejaba en un mar que permanecía tan quieto como un espejo, excepto por las ondas de unos navíos que avanzaban trabajosamente.
17 de agosto de 2018 (Penco Valenzuela, 2020:35)
TABLA DE LA ALDEA
Mis oídos estaban llenos de los sonidos del agua y no tenía sino que cerrar los párpados por completo para que unas cabañas de color púrpura, o de un verde malaquita, fulgurasen contra un fondo difuso y montañoso.
15 de agosto de 2018 (Penco Valenzuela, 2020:107)
La vista se le había quedado apresada en las blancas ramas de unos almendros que crecían por encima del muro de un jardín.
30 de septiembre de 2018 (Penco Valenzuela, 2020:151)
PICO DEL ÁGUILA
Desde lo alto del pico del Águila, el paisaje descendía cimbreante hasta el Mediterráneo desdibujándose a veces en una densa red de aguacates y de árboles de mango. Los perfiles de Gualchos y del Barranco del Sacristán se perdían al fondo, sumidos en la sombra, entre el sonoro canto de las chicharras.
23 de septiembre de 2018 (Penco Valenzuela, 2020:162)
Llama enseguida la atención el –aparentemente– caprichoso desorden cronológico de las fechas al pie de cada texto, hasta que se descubre que el embriagador perfume de este libro está precisamente en la misteriosa esencia de lo trunco y fragmentario, como si de un diario de viajes, escrito en unos pocos días de verano, se hubieran entresacado algunos pasajes que, colocados de forma salteada, completasen el mapa sensorial que respira un ambiente del que deliberadamente se omiten los sujetos, las circunstancias o los acontecimientos:
Las tardes de domingo bajaban al andén de la estación –una casita de madera y piedra de estilo inglés- a ver el movimiento de los trenes.
17 de septiembre de 2018 (Penco Valenzuela, 2020:141)
Son impresiones, estampas que cualquiera podría reconocer y hacer suyas, sin importar el tiempo vital ni de la historia de un sujeto que no se presenta como agente, sino como experimentante:
LOS BELONES
Una tierra reseca empezó a sembrarse de unas figuritas estrelladas que pronto formaron un manto empapado lleno de hoyuelos. Antes las nubes, que en aquella región levantina habitualmente se quedaban trabadas en el horizonte, dieron lugar a un dosel amenazador que acabó en tormenta.
17 de septiembre de 2018 (Penco Valenzuela, 2020:144)
Con un vocabulario rico en términos que remiten a objetos y costumbres de tiempos pretéritos, el autor, arqueólogo, nos subsume en un mundo ácrono descrito espacialmente:
LA CUEVA DE LA ARAÑA
Aquella pintura levantina, cuyo hombrecillo ascendía ágilmente por una amarra mientras las abejas revoloteaban alrededor de otro, representaba la recolección de la miel; y sus formas artísticas, puramente mediterráneas, podían compararse con el arte e inspiración que, para el relieve o la propia pintura, abundaba entre aquellos otros cazadores y recolectores del bajo Aragón.
27 de septiembre de 2018 (Penco Valenzuela, 2020:170)
Unas tierras aragonesas que, lejos del mar hogaño, estuvieron antaño cubiertas por las mismas aguas que, mucho tiempo después, en el Medievo, servirían de vía de expansión territorial a la corona de Aragón:
Andrónico II requirió el auxilio de los almogávares catalanes, quienes, liderados por Roger de Flor, fundaron los ducados de Atenas y Neopatria, que pasaron a la corona de Aragón.
27 de agosto de 2018 (Penco Valenzuela, 2020:105)
Lo descriptivo y poético, en ocasiones ecfrásico, alterna así en este libro complejo con anotaciones históricas que hacen referencia a aquellos moradores y conquistadores de todos los tiempos que dejaron su huella en las costas mediterráneas: fenicios, tartesios, griegos, otomanos, íberos, cartagineses, árabes, romanos, bereberes…
El bello libro de Penco Valenzuela fue escrito, como se ha dicho, entre junio y noviembre de 2018, en los meses más cálidos del año, aunque su publicación debiera esperar hasta el mes de noviembre de 2020, covid mediante, según reza el colofón de la edición. La que esto les traslada lo hace también bajo el cálido influjo de un verano de monzones, incendios y tormentas -el mismo que les está tocando vivir a ustedes- en el que las naturales inclemencias se suceden para recordarnos que todo podría volver a desecarse y a inundarse con o sin la mano del pirómano, y que, si pueden arder tanto el verde Bierzo lindando con Galicia como la Mezquita cordobesa, con su también magnífico bosque de columnas adentro, es que ya cualquier cosa es posible en este mundo, como bien se señala en el romance heroico de Pepe Leches que escribiera el bohemio Pepo Rueda, en el que «Viruji, el dios de los pingüinos/hoy mandó a los Monzones a hacer vientos*», donde la aclaratoria nota al pie de página reza lo siguiente:
*Nueva figura literaria, denominada “ubicuidad” o “licencia ubicua”, que consiste en trasladar los Monzones del Índico al Mediterráneo.
I: Este mar, que existió hasta hace unos quince millones de años, llevaba por nombre el de la titánide griega Tetis, esposa del dios Océano. Los actuales mares de Aral, Caspio y Negro son vestigios de aquel extenso mar interior.
II: Sobre uno de los últimos hallazgos de fósiles marinos encontrados en el sur de Aragón puede leerse, por ejemplo, aquí: https://arainfo.org/fosiles-excepcionales-descubiertos-en-el-sur-de-aragon-evidencian-el-viaje-mar-adentro-de-los-crinoideos-en-busca-de-entornos-mas-seguros/
III: Penco Valenzuela, Fernando (2020). Mediterráneo. Editorial Cántico, Córdoba. Colección Doble Orilla, Narrativa.
IV: De hecho, los textos que carecen de título aparecen recogidos en el índice final por su íncipit, como suele hacerse con los poemas.
V: Los textos están fechados entre el 19 y el 31 (sic pág. 29, ¿una errata o un guiño?) de junio, el 4 y el 31 de julio, el 4 y el 31 de agosto, el 1 y el 30 de septiembre, el 2 y el 29 de octubre, y el 27 de noviembre (sic pág. 168).
VI: Rueda, Pepe (1993:37). Versos etílicos. EMSA artes gráficas, Madrid.
Más escritos de Susana Díez de la Cortina aquí.

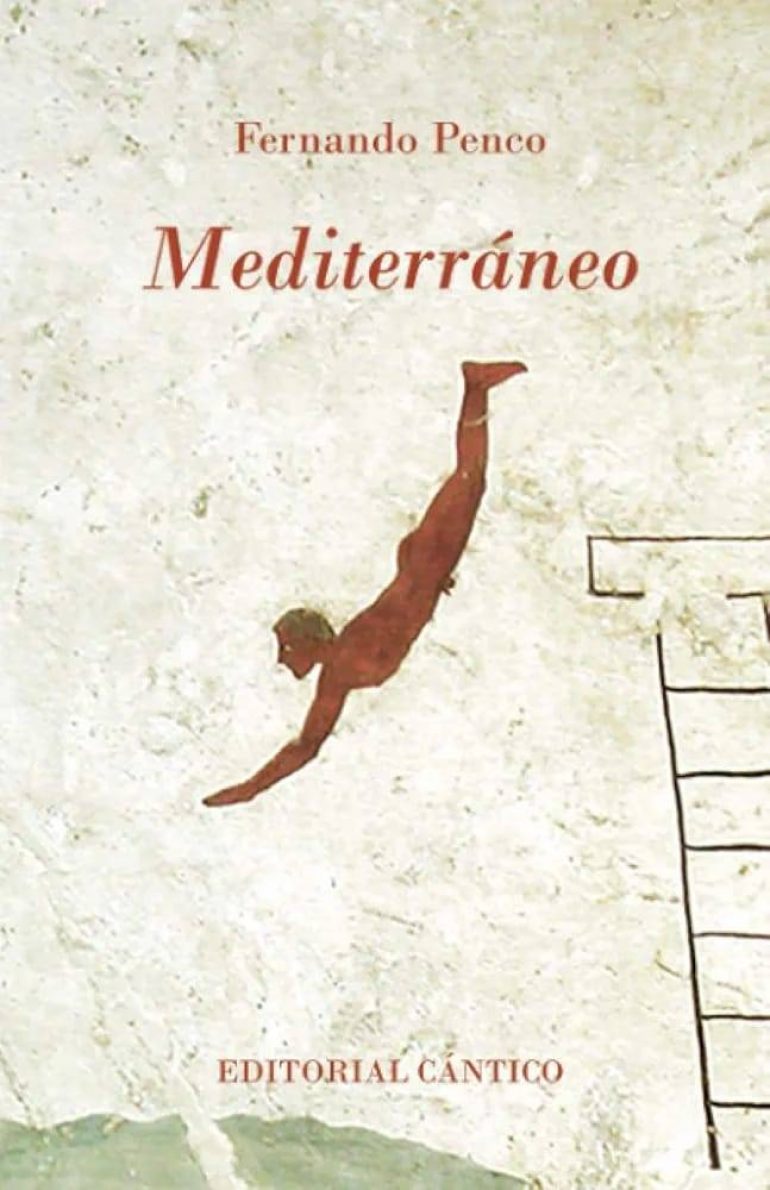




Leave a Reply